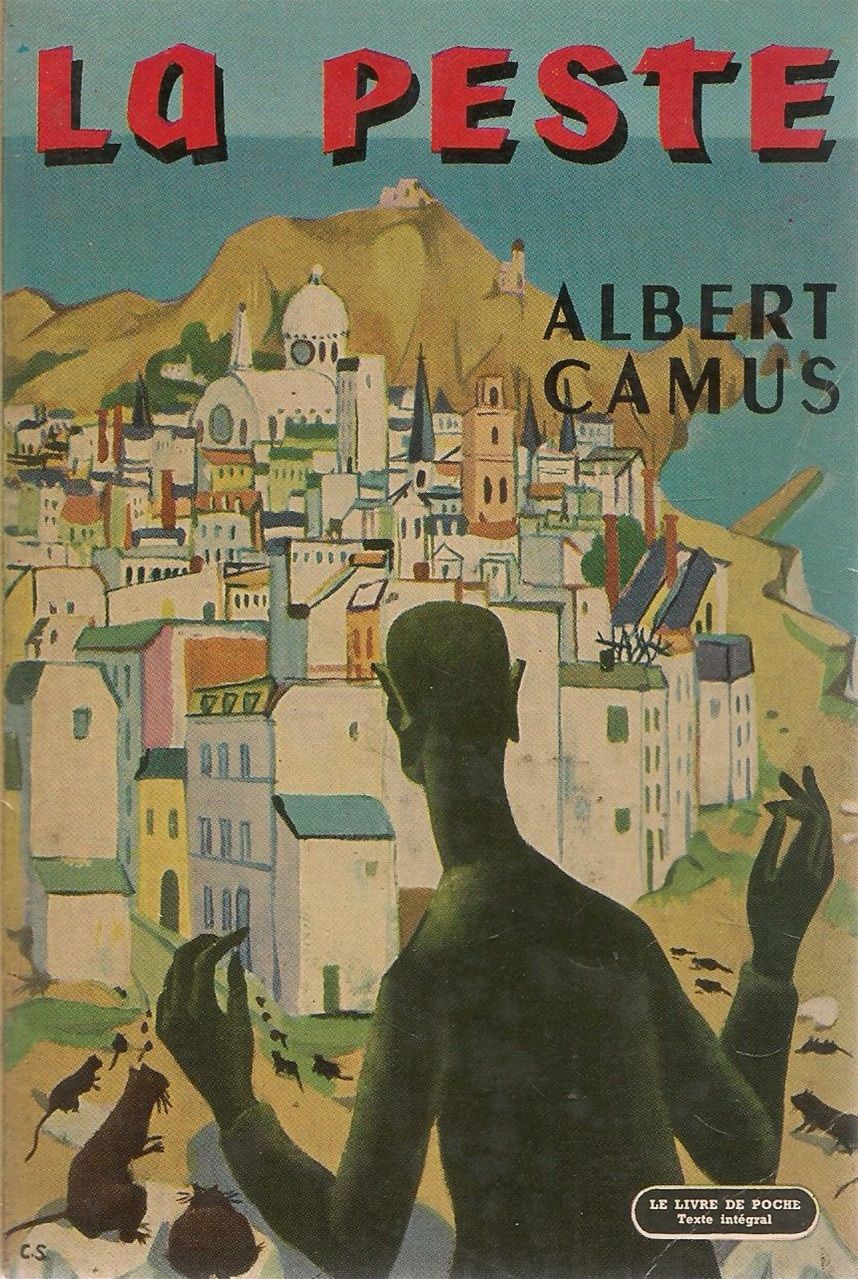Impromptus
Eugenio Gil Gil
Notario 52
Bogotá D.C., Colombia
La vida te da sorpresas. El absurdo camino de la peste a la covid19 (Inspirado en la novela de Camus, La Peste) .
A Silvio Meza, inspirador de zagales.
“Sigo creyendo que este mundo no tiene un sentido superior. Pero sé que algo en él tiene sentido y es el hombre, porque es el único ser que exige tener uno” (A. Camus: Carta a un amigo alemán, julio de 1944).
No fue premonición. Tampoco corazonada. Un día antes de iniciarse el confinamiento, frente a la vitrina de una librería del aeropuerto recordé a mi profesor de Español y Literatura en el bachillerato. Al finalizar el ciclo que nos llevaría a otros universos, dijo con voz aguda y una peculiar circunspección: “Comenzarán a andar un nuevo camino. La vida les dará sorpresas, aunque todo parezca absurdo. Lean La Peste y verán por qué lo digo”. Años después, ya en la universidad e imbuido de una nueva musicalidad salsera, escuchando con detenimiento la canción “Pedro Navaja” de Rubén Blades, inspirada en “Mack the Knife” de la “Ópera de los Tres Centavos” de Bertolt Brecht, comprendí que, sí, el enjuto maestro tenía razón. Muchas experiencias vividas, en una mirada retrospectiva, parecen paradojas sin sentido: La muerte de quien no merece morir, la amistad que acaba por un mal amigo, la belleza de una flor que palidece hasta marchitarse, y el amor que sin amor termina. Absurdas y sorprendentes. Como la sinrazón de aparecer ahí, semioculta entre una veintena de ordenados libros, La Peste, la segunda novela del francés Albert Camus, que comenzó a escribir en 1941 y publicó en 1947. De ella, un recuerdo muy difuso tenía cuando el profesor Meza la reseñó. Lejanos bocetos de un tríptico dibujado por su autor en alguna ciudad africana del Mediterráneo, de cuyo nombre ni recordar quería: Allí, filas de ratas salían a morir luego de un extraño bailecín. Gente contagiada por montones, y el extrañamiento de sus habitantes. Y un final digno de la “dama del suspense”, Agatha Christie, o de una película de Hitchcock. Días después, leyendo y releyendo en la pandemia del Covid19, encontré en la enigmática obra, algo más que un canto a la rebeldía contra las plagas ideológicas que asolaron al mundo en la primera mitad del siglo pasado: Un mensaje contra las doctrinas nihilistas y neoexistencialistas, y contra la resignación, fatalista o religiosa.
Todo y nada es fantasía en Camus. Como buen escritor, construye una historia ficta, en forma de crónica, que inicia con millares de ratas saliendo sin temor de sus madrigueras para agonizar con fuertes chillidos frente a la gente de Orán. Una escena, se me antoja decirlo, inspiradora de las que relata García Márquez en “Cien años de soledad” y en “La Mala Hora”: En el primero, montones de pájaros desorientados estrellándose contra las paredes y ventanas de las casas de Macondo y, en la segunda, la oleada de pasquines mañaneros con los que empapelan las viviendas, reveladores de intimidades que ya el pueblo entero conocía. El novelista, explicaba el Nobel colombiano, tiene que trabajar con sus propias realidades, y para trascender debe crear un mundo imaginado. A partir de esta idea, Vargas Llosa desarrolló su tesis doctoral “García Márquez: Historia de un deicidio”, en la cual plantea que escribir una novela es un acto de rebelión contra la realidad. Y como esta es la creación de Dios, suplantarla implica un “deicidio secreto”.
Orán es el reino figurativo del Nobel francés, y la epidemia es la “coprotagonista” de la obra, que después, en “El Estado de Sitio”, un drama suyo estrenado en 1948, se encarna en un poderoso ser que se toma la ciudad de Cádiz, y con la tenebrosa acompañante y secretaria, la muerte, sojuzga a los gaditanos. Clara alusión a Franco y la dictadura. En La Peste, el doctor Bernard Rieux, protagonista principal de la novela, rememora la treintena de sucesos similares que antecedieron al que azotaba a los doscientos mil oraneses. Casi cien millones de muertos en los veintitrés siglos pasados. Piensa en la Atenas “apestada y abandonada por los pájaros, las ciudades chinas cuajadas de agonizantes silenciosos, los presidiarios de Marsella apilando en los hoyos los cuerpos que caían…”. También en Provenza, Jaffa, Constantinopla, Milán y Londres. La de Grecia del siglo V a.C., registra Tucídides en su “Historia de la guerra del Peloponeso”, mató a casi trescientos mil atenienses en cuatro años, cuando la Polis tenía algo más de cuatrocientos mil. Cuenta el historiador que los médicos nada pudieron hacer, porque “de principio desconocían la naturaleza de la enfermedad. Además, fueron los primeros en tener contacto con los pacientes y morían en primer lugar”.
Todo y nada es realidad en La Peste. Argelia había padecido la enfermedad bubónica en 1899, 1921 y 1931. En el relato de 1947, en un abril de las primeras décadas del siglo xx, días después de la desaparición de las ratas se desató el contagio generalizado hasta convertirse, con una velocidad inusitada, en una epidemia voraz que diezmó la población del puerto. La relectura de la novela se torna, entonces, estremecedora. Un déjà vu absurdo va traslapando el imaginario universo de Camus, con el impactante realismo de la pandemia que todavía en 2021 vivimos. La actuación de las autoridades, el colapso de los sistemas sanitarios, el desplomne de la economía, la inconcebible conducta individual y colectiva de las personas y, sobre todo, el impredecible comportamiento de la plaga. El confinamiento adquiere ribetes de suspenso sicológico y la avalancha de comentarios y noticias impiden distinguir entre los sucesos de hoy y la historia novelada. El doctor Rieux había despedido en la estación del tren, dos días antes del extrañamiento, a su esposa gravemente enferma, que viajaba a un sanatorio lejano. Triste por la ausencia del ser amado, pero sin remordimientos ni sentimentalismos, vuelca sus esfuerzos a luchar contra el flagelo enemigo.
Camus lo tenía claro porque en 1941, cuando concibió la novela, publicó en la revista Les Cahiers de la Pléiade una sorprendente y extraña “Exhortación a los médicos de la peste”. Obviamente, se dirigía a la Resistencia contra el cruel invasor y destructor de Europa. Y los invitaba a continuar en la lucha contra esa peste política, porque el peor temor ha de sentirse al final y el dolor del inicio es apenas temporal. Tenían los doctores contra ese mal, aplicable al pandémico, que “plantar cara a la idea de la muerte y reconciliarse con ella... En conclusión, les hará falta una filosofía”. Mensaje críptico que también aplica contra la enfermedad, claramente imbuido de un epicureísmo racional, que obliga a tomar el “tetrafármaco” del escolarca de El Jardín de Atenas: 1) “No temas a Dios”, 2) “no te preocupes por la muerte”, 3) “lo bueno es fácil de conseguir” y 4) “lo espantoso es fácil de soportar”. Así resumo el pensamiento del autor, manifestado en el actuar de los personajes de la novela: El ateísmo tolerante del doctor Rieux, el existencialismo, no sartriano, del señor Tarrou, el optimismo libertario del periodista Rambert, y la valentía de Grand, líder de los grupos voluntarios. Y, por supuesto, en el lado contrario a su línea filosófica: El padre Paneloux, sacerdote católico que predica el castigo y el carácter redentor de la peste, y el magistrado Othon, quien después del contagio y muerte de su menor hijo sólo aspira al mismo destino para ir a su lado.
Poco a poco la pandemia del siglo xxi va tiñendo la novela de Camus, al releerla, y la transforma en una turbadora realidad. Wahrān (nombre en árabe de aquel puerto argelino) o Wuhan (qué parecido!). Orán o Bogotá, o Lima. Colombia o Argelia, o Brasil. Angustias, sufrimientos y muertes se entremezclan. Allá y acá, ayer y hoy. Ratas y murciélagos. Todo parece un sinsentido. Absurdo, en la filosofía del genial escritor de Mondovi, que falleciera a los cuarenta y seis años víctima de un accidente inesperado e irracional, en 1960, apenas dos años después de ser galardonado con la máxima distinción de la literatura universal. La imaginada epidemia argelina, una vez se apoderó de la ciudad, “desorganizó toda la vida económica y produjo un gran número de desocupados”, y desde ese momento “se vio que la miseria era más fuerte que el miedo”. Cuando el prefecto convocó una Comisión Sanitaria, la enfermedad avanzaba con gran velocidad. Eso, en Orán, claro. ¿O en Colombia? Ya no se. “Obremos rápido, pero en silencio”, advirtió el alcalde de Wahrān. Dudaba y repreguntó que definiera si era o no una peste. El doctor Rieux no titubeó: “Plantea usted mal el problema. No es una cuestión de semántica: es una cuestión de tiempo”. Había que esperar órdenes superiores replicó el funcionario, lo que irritó al galeno: “¡Órdenes! Lo que haría falta es imaginación”. Una sola noche hubo una treintena de muertos y, por fin, se declaró el “estado de peste”.
Pero el confinamiento deja de ser retórica legal y se transforma en desempleo y hambre. En la supuesta peste de Orán y en la pandemia del siglo xxi. Zonas prioritarias, alertas naranjas, cierre de empresas. Los gobiernos fallan porque se plantean el falso dilema: Economía o vida. En la Argelia novelada el toque de queda fue “la única medida que pareció impresionar a todos los habitantes... A partir de las once, la ciudad, hundida en la oscuridad más completa, era de piedra”. Voces poderosas exigen el fin de la cuarentena. Entonces aparece el monstruo de los inventarios y sus cifras, que vende al mejor postor. Rieux tenía bien claro que “si las estadísticas seguían subiendo, ninguna organización, por excelente que fuese, podría resistir; sabía que los hombres acabarían por morir amontonados y por pudrirse en las calles, a pesar de la prefectura; y que la ciudad vería en las plazas públicas a los agonizantes agarrándose a los vivos con una mezcla de odio legítimo y de estúpida esperanza”. Zombis en la ciudad. Hambrientos en las calles.
La expansión impredecible de la pandemia obligó a la prolongación del aislamiento y todos los sectores económicos se afectaron por ella. Eso en la del Covid19. “Esta peste será la ruina del turismo”, advierte en la obra de Camus el gerente del hotel donde se alojaba el señor Tarrou. La parálisis fue general y el desempleo también. Creyeron algunos que el virus no afectaría los barrios “limpios” de la ciudad de La Peste y se ensañaría sólo contra los marginados. La evidencia demostró pronto que la infección no discriminaba. Se intentó aislar esos sectores de Orán, lo cual enfureció a sus habitantes y atizó la ira colectiva de gentes que “enloquecidas por el duelo y la desgracia, prendían fuego a sus casas haciéndose la ilusión de que mataban la peste”. Se hizo necesario dictar castigos severos porque el temor al contagio no era suficiente. Sólo la certeza de que una pena de prisión equivalía a una pena de muerte, logró contener a las turbas. El bacilo de Orán, como el covid19, carecen de efecto disuasivo.
La sicosis colectiva exacerba los ánimos, pero la presión de las fuerzas económicas en la pandemia quiebra el encierro. Unos se benefician. Los de siempre. El resto, abandonado a su suerte, no tiene alternativa a batallar sin cuartel, porque “cuando se ve la miseria y el sufrimiento que acarrea, hay que ser ciego o cobarde para resignarse a la peste”, dice Rieux a Tarrou. Además, la gente se enfrenta a un enemigo invisible y se encuentra terriblemente impotente “para combatir realmente un dolor que no puede ver”. Un joven periodista europeo, Raymond Rambert, procura escapar por todos los medios, legales e ilegales, del exilio forzado al que lo condenó, sin juicio, la peste. Quiere salvar su vida y regresar a París porque allá lo espera su novia. Otros luchan por su felicidad, pero hay quienes sólo buscan, como carroñeros, provecho de las miserias de los desgraciados por la plaga. En la trama, todos tienen un leitmotiv. Y Camus pretende derribar la leyenda de fatalista creada en torno a él y a su “sensibilidad absurda”. Por eso se empeña en dejar en claro que sólo la rebeldía del hombre contra el mal lo libera y le proporciona bienestar. El señor Cottard, personaje que se salvó del suicidio en la novela, encuentra en la tragedia la razón para vivir. Para el gran escritor, la autoflagelación del individuo a la espera de una redención futura no es una opción. “De la caja de Pandora en que bullían los males de la humanidad, los griegos hicieron salir en último término a la esperanza, como el más terrible de todos. No conozco símbolo más conmovedor. Pues la esperanza, contra lo que se cree, equivale a la resignación. Y vivir no es resignarse”, había escrito en “El verano en Argel”, un relato de 1942.
Peste, allá, y pandemia, acá, van desplegando un efecto brutal sobre los comportamientos individuales y colectivos. Mientras se reviven sentimientos de amistad y de amor, perdidos en la vorágine de frivolidad de la ciudad, al tiempo muchas relaciones se depuran, porque la separación y el aislamiento desvanecen débiles soportes, que fundan la simpatía en intereses triviales o manipulados. El individuo retorna a su soledad y allí tiene la oportunidad de revaluar sus acciones y valores. También emerge una ética de la solidaridad, que es la de los expatriados en su propio terruño, como en el confinamiento obligatorio por el covid. Grupos de voluntarios asumen la insuficiente fuerza sanitaria de Orán. Hasta Rambert, que sin desistir de su anhelado escape hacia Europa, se une a las brigadas, y el juez Othon, pero con propósitos distintos. Entendieron que el cometido de su acción era rebelarse contra la peste, para darle sentido al absurdo de su padecimiento: “Sufríamos doblemente, primero por nuestro sufrimiento y además por el que imaginábamos en los ausentes”. Un vacío que no lo llenaba la esperanzadora resignación de un porvenir salvador. La novela no concibe sentimientos de lástima ni de compasión. ¡Piedad!, suplicaban a gritos cada vez que el médico llegaba a atender a un contagiado. Él la tenía, pero entendía que nadie ganaba nada con ella: “Uno se cansa de la piedad cuando la piedad es inútil”. La lucha era por la vida. Camus muestra su esencia profundamente humanista.
Las cifras suben y los días pasan. Millones de diagnosticados y fallecidos por la pandemia que vivimos en esta realidad. En La peste “ciento veinticuatro muertos es el balance del día noventa y cuatro de la peste”, registra el diario de Tarrou. Los enfermos mueren aislados de sus parientes, y sus cadáveres se llevan en féretros reutilizados, una vez se desocupan, para inhumarlos en fosas comunes, porque el horno colapsó. La prohibición de las pompas fúnebres lastima el sentimiento natural de las familias. Mas, no son lo muertos los que preocupan, sino los vivos, en cuanto comienzan a andar al compás de la peste, o sea, a adaptarse a ella. Un verdadero desastre, “porque el hábito de la desesperación es peor que la desesperación misma”. La gente, exasperada por el encierro, comienza a resistirse y se rebela clamando libertad. La “estúpida confianza humana”, dice Camus, lleva a la irracionalidad, por el demoledor impacto sicológico de la dilación del apartamiento, que se va extendiendo hasta hacerse interminable.
La Navidad no fue la tradicional festividad de los Evangelios, sino la del Infierno. Comercios vacíos, calles oscuras y vitrinas desocupadas. ¿Dónde? La ficción se vuelve realidad. La gente no festejó como en otros tiempos. Sólo algunos privilegiados se procuraban a cualquier precio alguna que otra fiesta a escondidas. O viajan desesperados, eludiendo restricciones, a buscar inmunidad donde solo un poder económico de gran envergadura podía lograrla. Sin embargo, muchos también fracasan intentándolo. La incertidumbre de la pandemia, igual que la estupidez de un conflicto bélico inesperado, crece sin saberse hasta cuándo va a estar con nosotros. Camus lo advierte desde el principio: “Cuando estalla una guerra las gentes se dicen: Esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda, una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure”.
Y llegó febrero en Argelia, la del s. xx. Diez meses de peste y exilio. Las puertas de Orán, por fin, se abrieron, pero la plaga había acabado no sólo con los oraneses. También con sus recuerdos. Los confinados son presas de una angustia existencial, por un “deseo irrazonado de volver hacia atrás o, al contrario, de apresurar la marcha del tiempo”, y la impotencia de no alcanzar ni lo uno ni lo otro. Así hoy, como ayer en el imaginario de Camus. Las remembranzas se esfuman por el paso inexorable de los días. También el Covid19 afecta nuestrasa reminiscencias. Primavera, verano, otoño, invierno y otra vez la primavera, en estado de aislamiento. Allá ayer, acá hoy. La memoria no resiste. Y la plaga suprime asimismo el porvenir. Nadie sabe cómo habrá de llegar, y sería una aspiración sin sentido. Es duro, dice el médico a su madre, “vivir sólo con lo que se sabe y se recuerda”. El presente es la única opción para luchar, y allí reina la peste. Tarrou, Cottard, Rambert, su mujer, “aquellos y aquella que Rieux había amado y perdido, todos, muertos o culpables, estaban olvidados”. La alegría regresaba, pero el doctor Bernard Rieux sabía que estaba amenazada, porque la gente ignora lo que ya está escrito: Que el bicho de la epidemia “no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa”.
Eugenio Gil Gil, año ii de pandemia.